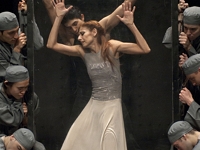La lección del
maestro
Hay algo celestial en la forma en que actúan los demonios
de Lito Cruz, hay algo divino en ese apostolado suyo de interpretar malos
malísimos. Condición que empezó a manifestarse con su desempeño en la obra Fausto, reflejos
de una vieja leyenda (1988), ese mix de versiones diabólicas de Goethe, Marlowe
y Thomas Mann representada en el Cervantes; que continuó con su brillante y
reveladora encarnación diabólica de José Sagasti en El garante (1997) traumando
al pobre psicólogo de Leo Sbaraglia, y que reencarnó también el vienes pasado,
en el demonio metálico y onírico que, en El elegido, se le acaba de aparecer al
personaje de Pablo Echarri.
Hay algo demoníaco en Cruz que culmina con ese nombre
simbólicamente tan cinéfilo que vino a recuperar, justamente, con su actual
personaje, Oscar Nevares Sosa: “Me llamo Lito porque tenía un hermano que se
llamaba Angelito y murió, después nació mi hermana María Victoria, le pusieron
Lita y nací yo, Oscar Alberto, y también me pusieron Lito por el pibe este que
falleció. Pero no lo siento como una carga, es parte de la historia. Yo pedí que
Nevares Sosa no se llamara Oscar, pero los productores insistieron. Siempre
quise mantener el nombre Oscar, de hecho en las primeras películas como Don
Segundo Sombra usé ese nombre pero un día Alejandro Doria me dice: ‘Los
periodistas piensan que te llamás Osvaldito o Carlitos, así que ponete Lito y
chau’”.
Hay algo de dios en su presencia multifacética y
todoterreno como actor, director de teatro, docente y hasta funcionario público
ya que, en medio de la corrupción del menemato, dirigió a partir de 1995 el
Instituto Nacional de Teatro en una gestión tan fructífera como honesta, cuyos
frutos aún se siguen cosechando en el presente con la llegada, por ejemplo, de
Incaa TV. Hay algo de dios en su rostro amplio, anguloso y casi esculpido, en
esa estampa de prócer nac&pop que lo llevó a hacer de San Martín, Juan José
Castelli en La revolución es un sueño eterno de Nemesio Juárez, basada en la
novela de Andrés Rivera, Facundo Quiroga y Juan Moreira; y también en esa voz
cavernosa, íntima y lejana que cuando atiende el contestador de su celular
larga un estruendoso y notable Liiiittoooooooo, como si respondiera desde el
más allá, un celular que no para de sonar durante los más de sesenta minutos
que dura la entrevista y que él sólo atiende en dos oportunidades.
Hay algo divino, incluso, en el contraste entre todo lo
que logró (“Me siento uno de los 10.000 mejores actores argentinos, me gustan
mucho Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, Erica Rivas, Norma Aleandro y Leonor
Manso”, dirá en esta entrevista) y sus orígenes humildes, esos orígenes a los
que siempre está volviendo: “En Berisso, el lugar donde nací, paraban algunos
barcos que iban hacia Puerto Nuevo. Venían de la guerra y la miseria a hacerse la América. Estaban
de paso pero al final se quedaban porque encontraban lo mejor que un hombre
puede tener, que es trabajo. A bordo llevaban chapa y adoquines para nivelar en
el mar la infraestructura del barco en casos de emergencia y con eso hacían las
primeras casas; así empezó a crecer el pueblo. Yo vivía en una de esas casas de
chapa, en la que hoy vive mi cuñada. Mi padre, que antes había sido estibador
de frigorífico, tenía un bar enfrente del puerto, el famoso bar Rawson ubicado
en la célebre calle Nueva York, donde al principio sólo entraban los ingleses,
y cuando él lo compró empezó a dejar entrar a los obreros. Yo era mozo de ese
bar y así conocí a Federico Luppi que hacía teatro independiente influenciado
por el marxismo y la idea de que el teatro podía cambiar la sociedad, con él
empecé a trabajar en una compañía teatral de Berisso. El año pasado hicimos la película El día que
cambió la historia, de Jorge Pastor Asuaje con Osvaldo Bayer, Norberto
Galasso, Rubén Stella y Amelia Bence. Entre otras cosas, el film muestra cómo la murga Los Martilleros de Berisso –nombre que hacía referencia a los obreros de los
frigoríficos– fue a la Plaza de Mayo con bombos y tambores el 17 de octubre de
1945. Yo fui miembro, de más joven, de la murga Los Hijos
de los Martilleros de Berisso que era algo así como su continuación:
bailando y tocando el tambor. Con tanta emoción me acuerdo que se rompieron
todos los bombos y un día vino Evita a Berisso y los repuso; toda mi infancia
tuvo que ver con el trabajo, la política, lo popular y hace poco Kirchner
declaró la calle
Nueva York de interés histórico y nacional.
¿Con cuánta
frecuencia vas a Berisso?
–Todo el tiempo: los 1º de Mayo hacemos el asado de todos
los barrios de Berisso, somos 500 monos más o menos y ahí nos contamos
historias, aplaudimos primero al que se murió ese año y la verdad es que
últimamente se están muriendo muchos. Yo por las dudas ya tengo mi lugar en el
cementerio. También hago asados con los muchachos del secundario, con los de la
colimba y con los de mi primer grupo de teatro. La cuestión es conservar la
historia de uno a partir de la presencia de aquellos que fueron partícipes de
tu pasado, tené en cuenta que ya tengo 70 años... Qué bajón...
A lo largo de esos 70 años de notable coherencia, hubo en
la carrera de Lito Cruz logros impensados como actuar en varias películas
basadas en grandes obras literarias como Facundo de Sarmiento, El juguete rabioso de Roberto Arlt, El sueño de los héroes de Adolfo Bioy
Casares y ahora La revolución es un sueño
eterno de Andrés Rivera (“me encanta trabajar en películas basadas en
libros porque, a pesar de que pueden ser menos entretenidas, siempre resultan
más profundas; ésa es la diferencia que puede haber entre dos grandes películas
como El Padrino y Casino”, explica); también hubo trabajos
que siempre tuvo en claro que no iba a realizar, como dirigir cine (“jamás
podría hacerlo porque llevo en la cabeza la estructura de la unidad de tiempo y
acción del teatro” dice quien además de en El elegido actualmente trabaja en la obra Todos eran mis hijos, de Arthur Miller,
dirigido por Claudio Tolcachir) y dos cuentas pendientes que, hasta ahora,
nunca se animó a saldar, hacer Shakespeare y Discépolo: “Nunca me animé, tal
vez algún día haga Discépolo, pero Shakespeare me parece demasiado grande y eso
que estudié mucho Hamlet, Macbeth, Otelo. Los personajes están para desafiarte,
el tema es ver quién gana; los grandes autores se reconocen por pedirles a sus
personajes reacciones enormes, Macbeth ve a las brujas, Hamlet ve a su padre
muerto, ellos escribían para personas poderosas y de mucho poder muscular que
venían a caballo, peleaban con otros, tenían gran proyección vocal porque
carecían de parlantes y, al igual que los griegos, vivían en la intemperie.
¿Cómo hace un tipo que vive entre cuatro paredes de dos por tres para
interpretarlos? El actor de ahora no puede porque la civilización tiende a
achicar la expresión corporal.”
Vos te interesaste
mucho en el teatro comunitario, esas compañías como Catalinas Sur, compuestas
de vecinos y que ensayan en espacios abiertos, ¿les atribuís a ellos una
especie de retorno a ese poder?
–En el teatro comunitario hay algo de eso, una fuerza que
no tiene el teatro urbano. Sobre todo porque el teatro no es algo que se
enseña, es algo que se hace por necesidad humana: la necesidad de contar una
historia, es un instrumento, no es un fin en sí mismo.
Llama la atención que esas palabras las diga alguien que,
desde hace más de cuarenta años ejerce también la docencia, primero en el Conservatorio
Nacional de Arte Dramático, luego en su mítico estudio de Suipacha, volviéndose
una marca registrada y generando la sensación de que casi no existe actor joven
que, en determinado momento, no haya estudiado con él: “Es que a lo sumo podés
guiar a alguien pero nada más: yo fui a Santiago del Estero a dar clases poco
más de una semana, pero al tercer día les dije: Muchachos, me voy porque ya
hablaban como yo. Sí, siento que todos pasaron por mi escuela. Así como el agua
es lo único que te hace nadar, el público es lo único que te hace crecer; si
vos no tratás de mantener al público en la platea, la fuerza no se desarrolla,
por eso a veces hay alumnos que estudian diez años solos y cuando actúan con
público parece que hubieran empezado ayer porque no se trata de estudiar sino
de practicar”.
En esas palabras tan líricas –que van del mosquito a la
paloma– de Lito Cruz, que cada tanto irrumpen en su discurso directo, cotidiano
y brutal subyace casi una poética de la actuación, un pentagrama celestial de
su trabajo. Pero si volvemos a hablar de lo celestial, hay que prestar especial
atención a su teoría de la hipótesis de Dios: “La hipótesis hace que busques
fuerzas para cumplir lo que querés, ya sea construir un puente o conectarte con
algo superior, la hipótesis hace que el ser avance. Pero la creencia es una
estupidez porque estaciona la mente y, en general, se convierte en fanatismo.
La hipótesis de Dios la tuvieron los que creyeron que había algo más que no se
podía percibir: así nacieron los sonidos en el aire, el teléfono, los mails que
viajan por el espacio virtual. Creo que hay cosas en el organismo humano que
todavía no se desarrollaron en nuestra generación pero el ser humano está yendo
hacia lugares increíbles que van a probar, por ejemplo, por qué alguien va por
una calle y no por otra. Hay algo en vos que te guía, te conduce y hasta ahora
uno no tiene contacto con eso.”
¿Cómo es la
hipótesis de tu muerte?
–Ya tengo el epitafio: “Fue muy divertido, nos vemos
pronto”. Comparto la hipótesis de Borges sobre la muerte en el poema “Milonga
de Manuel Flores”: “Morir es una costumbre que sabe tener la gente”. Estoy
seguro de que hay un más allá porque los gusanos van a estar contentos conmigo,
la muerte no existe, un tigre te mata, tu familia llora, ¿pero los tigrecitos?
¡Qué manjar! Gracias por traerme a Lito, ¡qué rico que es! La muerte no es un
concepto de vida, es un concepto cultural, pasa que uno está conectado con su
vida y no con la vida en general, la vida es un viaje y la muerte es parte de
ese viaje; si te morís das vida, no hay manera de interrumpirla. El problema es
que la religión católica es el mal de Occidente, el Papa tuvo que inventar un vestuario
para que lo respetaran, muchos sacerdotes abusan de los pendejos, el tipo que
habla sobre la bondad y la salvación viaja en un auto con vidrios polarizados.
La religión nos mandó a todos a un infierno que no existe.
¿Debería llamar la atención, debería sorprender que
alguien que tantas veces hizo de diablo sepa tanto de temas relativos a Dios,
la muerte, la vida y el más allá? Es palabra de Lito Cruz, el diablo que, en
sus actuaciones, más cerca hace sentir a Dios.
Por Juan Pablo Bertazza
Bajado
de: RADAR LIBROS – 24 de julio de 2011